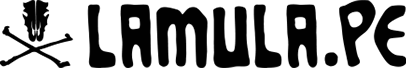Héroes y víctimas de Aymaraes
Enver Quinteros Peralta
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) realizó uno de los trabajos más importantes y valiosos para comprender las últimas décadas de nuestra historia. Pero también para conocer los hechos, responsabilidades y procesos sucedidos en el periodo de la violencia política. Las verdades conocidas desde entonces en el Informe Final (IF), elaboradas en base a 17 mil testimonios de las víctimas, nos revelaron numerosos hechos de heroísmo y tragedia vividos básicamente en las zonas rurales y amazónicas de nuestro país.
No obstante el reconocimiento al valioso trabajo de la CVR es necesario señalar que la historia de la violencia con respecto a Apurímac, los hechos, las responsabilidades y el proceso en sí, están preliminarmente desarrolladas a diferencia, por ejemplo, de Ayacucho, Junín o Lima. Al revisar el IF uno constata la mención muy general al proceso regional de violencia así como la descripción e identificación de hechos. Es probable que este déficit se haya debido, en parte, a la interacción de factores como el limitado presupuesto, tiempo, el contexto político desfavorable y por cierto a la particularidad de ser una región con dos espacios muy disimiles históricamente como son la zona Chanka y la zona Quechua.
Ahora bien, aun cuando la CVR hubiera contado con mejores condiciones, también resultaba imposible que ella abordase íntegramente la historia de la violencia apurimeña y la identificación y descripción de hechos. De cualquier forma lo iniciado por ella fue un proceso en donde el conocimiento de los hechos de la violencia fue progresivo en Apurímac, y en el cual, solo algunas pocas instituciones no gubernamentales estuvieron abocadas.
Así, esta semana pasada en Cusco se han entregado los restos de 26 grauinos y cotabambinos asesinados en el periodo de la violencia. Del mismo modo, en este mes de febrero se conmemoran dos hechos sucedidos en los distritos de Toraya y Justo Apu Sahuaraura (JAS) ambos de Aymaraes, en los cuales Sendero Luminoso (SL) y las FFAA, respectivamente, cometieron crímenes contra los derechos humanos.
Toraya y los héroes locales de la democracia asesinados por SL
El 21 de febrero de 1986, ya entrada la violencia en nuestra región, 9 personas fueron masacradas por SL en el distrito de Toraya. Ese día una columna de 30 senderistas, entre hombres y mujeres, llegó al distrito obligando a las autoridades distritales y comunales a “colaborar con cuotas” para su llamada “guerra popular”. Las autoridades Torayinas, muchos de ellos militantes apristas, se negaron a tal pedido encarando a los senderistas y produciéndose una pelea cuerpo a cuerpo dentro del local municipal. Sin embargo, reducidos por encontrarse en desventaja numérica, Juan Felices Santander, Juez de Paz; Leandro Oscco, Presidente comunal; Baro Pelagio Pozo, Gobernador distrital; Ubaldo Cervantes, Teniente Gobernador; y Simón Rodriguez, ex gobernador distrital, fueron masacrados y quemados con kerosene dentro del municipio junto con los documentos de registro civil distrital. Mientras tanto, en la plaza comunal eran descuartizados el responsable del Correo, Gonzalo Torres y Jesús Merino al igual que dos supuestos abigeos traídos de las alturas.
Recién tres días después de la llegada de las autoridades estatales para constatar los hechos y el levantamiento de cuerpos, los familiares y comuneros pudieron enterrar los restos de sus familiares en el cementerio distrital. Este hecho marco un antes y después en la comunidad pues quedo reducida a un pueblo fantasma en la cual solo quedaron los ancianos. La mayoría, luego de vivir en las cabañas y alturas escondiéndose de SL, se desplazó a las ciudades hasta iniciar su retorno a principio de los 90. 20 años después, el 2006, las nuevas autoridades distritales organizaron la primera romería en memoria de sus muertos, y ese mismo año, las autoridades de Chalhuanca emitieron una norma reconociendo como “héroes de la democracia” a las autoridades asesinadas por SL.
Justo Apu Sahuaraura y Tapairihua y las víctimas del ejército.
Ante las constantes acciones terroristas de SL, el 23 de noviembre de 1987, el gobierno del APRA decreto el Estado de Emergencia en la provincia de Aymaraes y un año después hizo lo propio en toda la región. Particularmente en Aymaraes el ejército peruano instalo 5 bases militares –en Santa Rosa, Capaya, Chalhuanca, Cotaruse y Quilcaccasa- cuyo fin era combatir al terrorismo de SL que se había expandido por la provincia.
Bajo este contexto, en enero de 1988, 16 personas de las comunidades de Socco (Tapairihua) y de las comunidades de Amoca, Checcasa y Sallalli (Justo Apu Sahuaraura), fueron detenidas por miembros del ejército acusándolos de terroristas. La noche del 13 de enero, según testimonio del único sobreviviente, mientras los detenidos eran trasladados a la base militar de Santa Rosa (Chapimarca) el grupo fue dividido en dos. Luego de que el primer grupo cruzara el túnel de Huayquipa, los miembros del segundo grupo oyeron disparos y gritos. Desde entonces a la fecha, la mayoría de ellos continúan en condición de desaparecidos. No obstante la persistencia de algunos familiares en la búsqueda de sus desaparecidos, llevó a que 16 años después, el 13 de diciembre del 2004 en Chaupiorcco (Chapimarca), fueron localizados y exhumados restos de 5 personas que mediante exámenes de ADN fueron identificadas como: Armando Huamantingo Villanueva, Manuel Niño de Guzmán Ayvar, Juan Pablo Carbajal Hurtado, María Elena Zavala Cayllahua y Simona Pérez Tapia.
Posteriormente, el 17 de febrero del 2010, después de 22 años sus familiares pudieron dar cristiana sepultura en el mausoleo Ñakari Watanakuta Mana Qonqapaq (Para no olvidar los años del dolor) ubicado en el cementerio de Condebamba. Cabe resaltar que el terreno para este mausoleo fue donado por la Beneficencia Pública ante gestiones hechas por la Defensoría del Pueblo, APRODEH y los familiares, y finalmente construida por el anterior gobierno regional (liderado por el movimiento regional Llapanchiq), en el cual podrán ser enterradas las víctimas asesinadas en el periodo de violencia.
La importancia de trabajar la memoria histórica
Cuando el 2012 el actual gobierno regional liderado por el movimiento Poder Popular Andino, nos solicitó brindar charlas a estudiantes secundarios de Abancay sobre el periodo de violencia, una de las mayores sorpresas fue encontrar que la mayoría de jóvenes señalaba en sus recuerdos los hechos sucedidos en Lima antes que los ocurridos en Apurímac. Tarata, Cantuta, Barrios Altos o la captura de Guzmán fueron los hechos mencionados casi por el 90% de jóvenes. Solo el otro 10% conocían algunos hechos de la violencia en Apurímac. Así, a la mención de los numerosos casos descritos como Toraya y JAS, los jóvenes no solo reaccionaron con asombro, sino que también expresaron la necesidad de conocer ese pasado de horror. Como los jóvenes creemos que esta apuesta es fundamental en nuestra región. No solo a fin de conocer los crímenes contra los derechos humanos de apurimeños y apurimeñas, sino también contribuir a la construcción de nuestra memoria histórica regional para que lo sucedido no sé repita. Una tarea en la cual el gobierno central y regional debería centrar mayores esfuerzos.